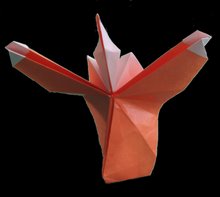Un fin de semana intenso. Llegué apenas el Viernes a la Segunda Convención Chilena de Origami, en Purranque, para encontrar a casi 50 personas, de varios países, ya asistiendo a talleres, visitas sociales y charlas de un gran nivel, y departiendo en comunidad en la pequeña escuela-internado de ese tranquilo y hermoso pueblo del Sur chileno.
Mi llegada fue de lo más inesperada: Desde el más inhóspito desierto a la boscosa y lluviosa zona de los Lagos de Chile, miles de kilómetros en avión y finalmente un pequeño bus regional, donde sus pasajeros me ayudaron a enterarme donde estaba la famosa escuela y hasta me llevaron allá, desviando el recorrido normal de la máquina (cosas del Sur).
La escuela estaba vacía, la puerta estaba abierta; unos cuantos brasileños tomaban una ducha y no hice más que instalarme en uno de los camarotes del dormitorio de varones. Así estabamos todos, en una verdadera barraca de soldados, las barracas del origami.

Y finalmente llegaron todos, y de a poco me fui sumergiendo en una muestra de personas fascinantes, energizadas, muy enfocadas pero profundamente humanas practicando el origami. Era una tarde de café y plegado, un after-hour luego estar todo el día en talleres, y que se extendería hasta largas horas de la madrugada. Era también mi primera experiencia de este arte como algo colectivo, como un tema de grupo. Tampoco perdí el control (ya tengo mis años), pero de inmediato comencé a notar las diferencias, los matices en estas personas: origamistas modulares, diseñadores natos e instintivos, entusiastas veinteañeros dobladores, enfin, una vorágine, un momento fantástico. Y los maestros Díaz y Strobl metidos al medio, dos presencias enormemente sencillas y relajadas, participando felices de esa larga y animada jam session de conversación y plegado.